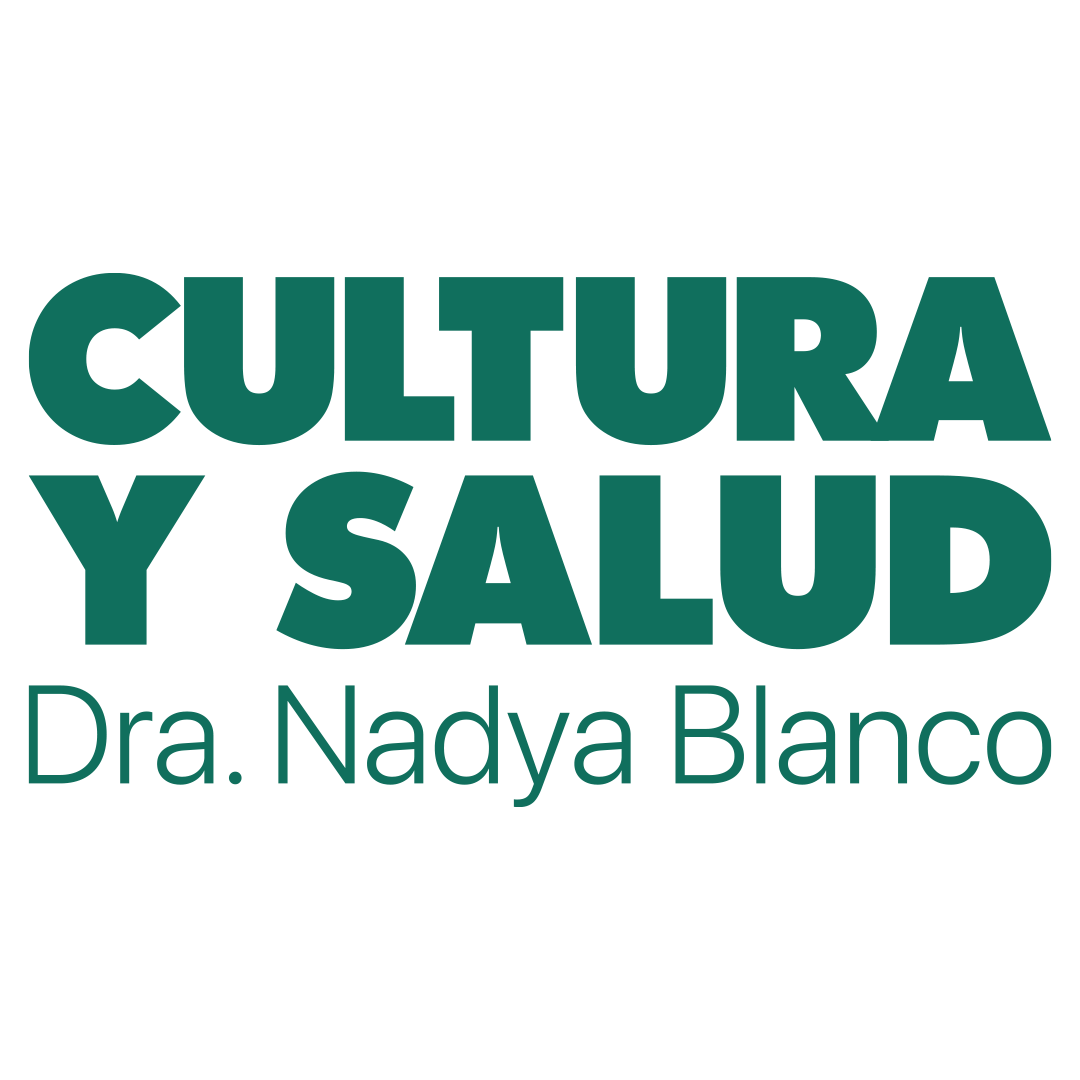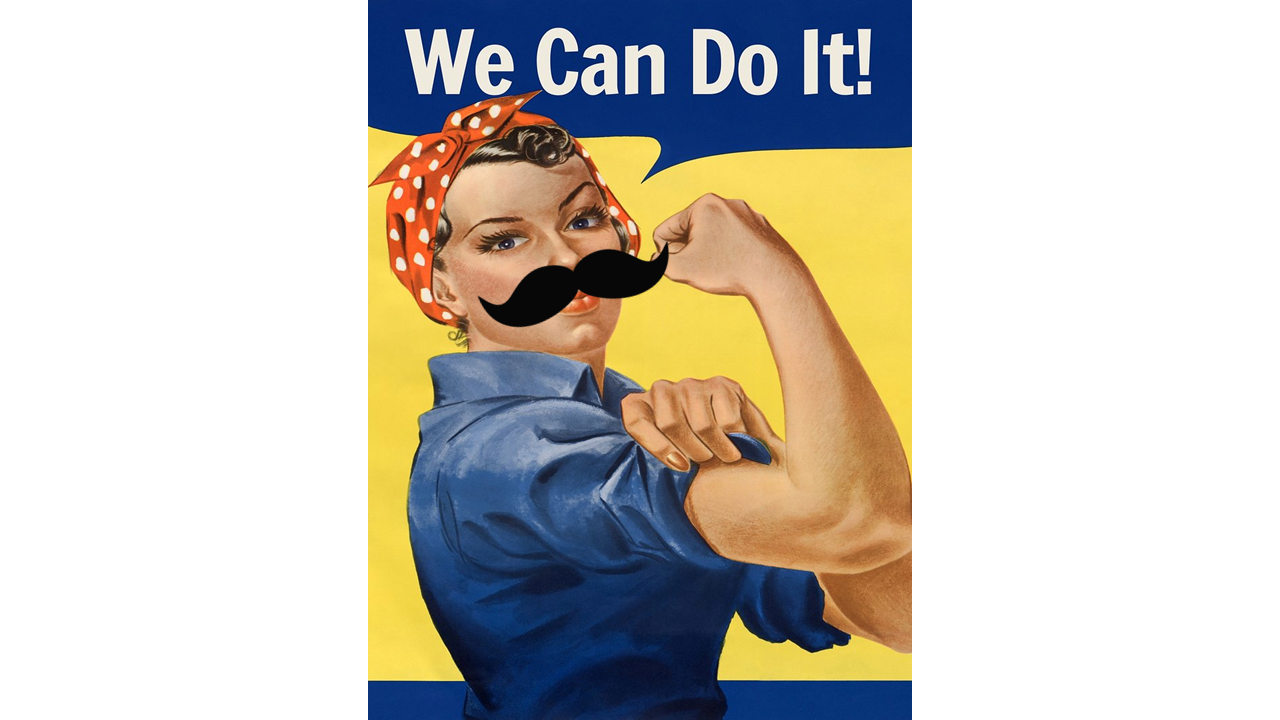Quiero contarte los antecedentes que me trajeron a hacerme esta curiosa pregunta. El primer incidente sucedió hace unos años cuando una buena amiga me refirió una anécdota que a ella le había parecido graciosísima, en la cual una señora, según sus propias palabras se había “empoderado” al gritarle a un señor en un parque, mientras él parecía sentirse tremendamente avergonzado.
Me llamó poderosamente la atención la manera en que ella había usado la palabra “empoderada” para describir a una mujer que se había puesto furiosa, fuera de control y que en su reacción había humillado a otra persona.
Esta narración atrapó mi interés y después comencé a escuchar cada vez más seguido otra forma llamativa de "empoderamiento" que al parecer se produce cuando alguien "le dice las verdades" a otro/a.
En dichas historias sus protagonistas expresan sin ningún filtro lo que piensan de sus interlocutores y llegan a un clímax de ofensas hirientes casi incendiarias, que al parecer son consideradas valiosas por ser sinceras, pero que carecen evidentemente de cualquier tipo de empatía.
Dichas anécdotas dejan en el ambiente una moraleja aparente de que se ha hecho justicia, como si se pusieran las cosas en orden con esta confrontación intempestiva y violenta. En el otro lado de la ecuación, podemos suponer que alguien la pasó muy mal con dicha reprimenda y que su versión de las cosas ha resultado invisible, pues su perspectiva quedó anulada en la pelea.
Estas escenas descritas por sus relatores con total naturalidad me han interesado sobremanera, pues desde que descubrí las técnicas de la Comunicación No Violenta, pongo mucha atención a estos detalles. Hacerlo me ha facilitado en gran medida mis abordajes terapéuticos, el trabajo con organizaciones y mis relaciones interpersonales.
Volviendo a la palabra empoderamiento, quisiera contarte que ésta tiene raíces muy distintas, pero al parecer ha ido tomando nuevos significados. Tengo esa misma sensación cuando se suele usar y abusar de palabras que describen diagnósticos muy serios en la salud mental, como la bipolaridad, el pánico, la ansiedad, o cuando se dice "tóxico" a todo aquel que a una/o le cae mal. ¿Pero qué significa originalmente el empoderamiento?
Como tengo un gran interés en que mis lectores/as sean cada vez personas más cultas en temas de salud mental, derechos humanos y género, voy a dedicar este artículo a generar alguna reflexión alrededor de las nociones que tenemos del empoderamiento.
¿Qué es el empoderamiento?
La palabra empowerment (en inglés) se popularizó en los movimientos sociales antirracistas y feministas del siglo pasado. Comenzó a adquirir significados muy poderosos como sinónimo de emancipación, superación de la opresión y justicia frente a la violencia o la discriminación.
El empoderamiento feminista nos habla del disfrute que experimentamos cuando ejercemos poder y control sobre nuestra propia vida, el cuerpo, la sexualidad, la opinión y la acción. Es asumir la libertad y la responsabilidad sobre las propias decisiones, las cuales evidentemente construirán en buena medida el destino de cada uno/a de nosotros/as.
Muchas veces encontramos el término "empoderamiento" en las políticas o proyectos de desarrollo sostenible, y en estos ámbitos significa generar las condiciones para fomentar la participación activa de todas las personas en equidad y respeto.
En el ámbito de la terapia psicológica lo vemos como el proceso de fortalecimiento de la autoconfianza, las capacidades y el protagonismo de una persona en sus espacios de influencia, y en sus relaciones interpersonales, con miras a impulsar cambios positivos en las esferas de la salud mental y la paz social.
En otras palabras, gozar de empoderamiento significa reconocer el valor de la propia fuerza y el poder que se tiene frente a las otras personas, para hacer uso de ese poder con responsabiliad y libertad.
Así, una persona empoderada generalmente suele caracterizarse por ser segura de sí misma, expresarse de manera tranquila y por usar su poder personal y colectivo para negociar con las otras personas y grupos, con el propósito de alcanzar una convivencia respetuosa.
Una persona empoderada, además, elegiría maneras alternativas de resolver los conflictos. Por eso, para mí la imagen de una mujer empoderada no tiene nada que ver con una explosión de ira, mucho menos si se hiere a otras personas. Diríamos que una persona empoderada idealmente gestiona bien sus emociones, incluso si se trata de algunas tan poderosas, destructivas y transformadoras como el enojo o la indignación.
Por supuesto, no podemos ser ilusos/as y debemos aceptar que hay circunstancias particulares y contextos que son violentos, y en esas circunstancias lo deseable es que nos defendamos.
Diríamos que, en esos casos, las personas empoderadas tenderían a evitar las acciones violentas, y solo llegarían a esa opción en casos muy extremos y atípicos, en los cuales está en peligro su propia existencia y no queda más que actuar de esa manera para sobrevivir.
Primero, se intentaría a toda costa dialogar y plantear los puntos de vista mientras somos leales a nosotros mismos/as y se hace un esfuerzo de empatía hacia la otra persona. Si esto falla, se denunciaría o se organizaría una manifestación social de protesta, en la claridad de que se está siendo víctima de violencia o de una tremenda injustica.
Es esencial poner atención también al hecho de que las personas violentas hacen un uso abusivo y destructivo de su poder, pero no estoy tan segura de que podamos definirlas automáticamente como personas empoderadas.
Las preguntas que quiero sugerirte ahora sobre el empoderamiento van dirigidas precisamente a que diferenciemos entre la violencia, y el uso equilibrado del poder y la fuerza.
Me es de sumo interés que nos planteemos estas interrogantes, pues observo en nuestra cultura, crecientes argumentos que justifican la violencia en el mundo con una ligereza sorprendente.
¿Qué sería entonces un falso empoderamiento?
En mi criterio, diría que se trata de esas actitudes y acciones que tienen la apariencia de llevar a la justicia, pero que en realidad constituyen violencia, o llevan a un desequilibrio en la justicia.
De esta manera, si llamamos empoderamiento a el proceso de crecimiento que lleva a un mejor equilibrio en las relaciones de poder, un falso empoderamiento sería lo contrario: un uso contraproducente del poder que trae consecuencias aún más negativas.
Sé que en algunos casos particulares la línea entre lo que constituye violencia o no, podría ser muy delgada y tal vez requiera de una mirada experta, pero creo en la mayoría de nuestras experiencias podemos hacer un esfuerzo por dilucidar si estamos ante un verdadero o un falso empoderamiento.
Al conversar con mis pacientes sobre esta idea de los falsos empoderamientos, hemos ido descubierto múltiples ejemplos en nuestras propias vidas. Algunas veces nos suceden durante esos intentos genuinos de vernos fuertes, pero en los cuales exageramos en algún aspecto o de plano nos equivocamos estrepitosamente.
En momentos así, no queda más que observarlo, tomar conciencia de ello, aceptarlo, arrepentirnos o si es posible, reírnos de nosotras/os mismas con cariño y buen humor. Y por supuesto, actuar si es necesario para pedir disculpas y resarcir a quienes hemos lastimado.
La metáfora de los falsos adelantamientos
Me gusta usar en terapia una metáfora muy ilustrativa: los “falsos adelantamientos” al volante. Cuando adelantamos un vehículo en carretera llevamos a cabo una maniobra de reconocido riesgo, ante la cual se deben tomar múltiples precauciones, pues se pone la vida en ello.
Muchas veces al intentar adelantar un carro nos llevamos buenos sustos. He notado que además muchos conductores/as pecan de "exceso de seguridad" y pueden terminar realizando actos de conducción temeraria que podrían devenir en consecuencias mortales en un instante.
De manera análoga, muchas veces actuamos por exceso de seguridad, ante lo cual después nos es necesario echar unos pasos atrás y retractarnos. Mucho más si maltratamos a otras personas, aunque sea sin intención.
Otra consecuencia de los falsos empoderamientos es exponemos innecesariamente ante un peligro o no cuidarnos suficiente. Y creo que esto es lo central: alguien podría salir lastimado/a, incluyéndose una misma/o.
En este punto, tal vez te estarás preguntando por qué no dedico mis palabras primero a empoderar a las personas en vez de cuestionarlas, ¿verdad? En mi defensa diré que efectivamente me entrego a ese quehacer diariamente.
Me es muy hermoso ver cómo las personas al conocerse mejor a sí mismas, comprender sus historias, heridas, talentos y sensibilidades, mientras van haciendo justicia para sí mismas y cambiando su manera de vincularse. Llama la atención el efecto de florecimiento, claridad y el ejercicio sano del poder que las personas pueden lograr a través de la terapia. Es un honor atestiguarlo.
Sin embargo, como te decía antes, estoy sumamente preocupada por el aumento de discursos sociales llenos de cinismo e insensibilidad que justifican el abuso del poder. Esto es lo que me mueve a abordar qué poderes tenemos y qué usos les damos.
He catalogado hasta el momento cuatro tipos de falsos empoderamientos. Voy a describirlos desde los más sutiles a los más dañinos, a ver qué te parecen. Son los siguientes:
1. Excesos cotidianos de seguridad
2. Enajenación
3. Comportamientos de riesgo
4. Violencia
A continuación, te voy a presentar algunos ejemplos para que podás preguntarte si has experimentado algunos de estos falsos empoderamientos, como honestamente a mí también me ha pasado.
1. Excesos cotidianos de seguridad
Tal vez las maneras menos dañinas de falso empoderamiento pueden pasarnos cuando no hacemos un buen cálculo de los riesgos, costos o sacrificios que nos exige un reto o compromiso; y lo aceptamos, pagando las inevitables consecuencias.
Es muy común vernos así cuando asumimos relaciones interpersonales extenuantes con gente que va desarrollando una gran dependencia hacia nosotras/os.
Mis pacientes me han compartido muchas escenas impresionantes, a veces caricaturescas e hilarantes por su extremo, cuando han asumido con resignación la misión de dar atenciones y cuidados exorbitantes a personas sanas que en realidad no necesitan tanta dedicación, pero que así lo exigen.
Este es un “yo puedo” o “yo tengo el poder de soportarlo”, que definitivamente es un falso empoderamiento bastante cotidiano. Compromisos así llevan con gran seguridad al desgaste en la salud física, la energía, la economía, la creatividad y las ganas de vivir. Además, podríamos ser vulnerables a muchas formas de violencia en una relación tan desigual.
Generalmente las madres, pero también muchas mujeres que no lo somos y también hombres, asumen un rol de gran sacrificio, que no siempre valoramos y que por lo contrario, tendemos a dar por sentado. Posiciones así se vinculan a la explotación, el abuso y la falta de empatía en las relaciones de poder con quienes nos rodean.
También nos sucede un falso empoderamiento cuando no nos prepararnos suficiente para una prueba o un evento importante, justo por exceso de seguridad y sobrevalorar nuestros talentos. En estas circunstancias, abusamos de la suerte o nos comportamos francamente con una actitud de prepotencia frente al mundo, con la molestia natural que esto puede causar a nuestro alrededor.
Puede pasarnos creer en algunos momentos que somos dueños/as de la verdad o que poseemos un entendimiento superior de las cosas. Cuando personalmente me he descubierto en éstas, he cometido errores estrepitosos y he sentido inevitablemente ese incómodo sentimiento de la vergüenza a posteriori. ¿Te ha sucedido algo así alguna vez?
Ya desde principios del siglo XX era conocida la teoría del Complejo de Inferioridad del psicólogo austriaco Alfred Adler. Él explicaba acerca de un esfuerzo compensatorio que muchas personas utilizamos para ocultar inseguridades o sentimientos, por falta de valor propio y con actos que dicen todo lo contrario. Exactamente es como si pecáramos de exceso de seguridad, aunque hay algo exagerado y artificial en esta postura que nos delata.
Puedo comprender ese mecanismo de defensa, pero también observo con admiración las grandes transformaciones que logramos cuando encontramos un mejor equilibrio en el ejercicio de nuestro poder y cuidamos a la vez a las otras personas de nuestra capacidad de herirlas en interacciones cotidianas.
2. Enajenación
Este tipo de falso empoderamiento se da cuando nos sentimos poderosos o mejores que otros/as al adoptar formas de ser y actuar de grupos ajenos que tienen mucho más poder que nosotros/as, sea por diferencias y ventajas socioeconómicas, históricas, geográficas, raciales, de género, entre otros factores.
En estas situaciones, en realidad no gozamos ese poder o esas ventajas que tanto anhelamos, pero terminamos copiando los puntos de vista y características superficiales de quienes consideramos “superiores”, aunque muchas veces salgamos perjudicados/as personalmente o como colectivo.
La enajenación es una palabra muy fuerte y significa algo así como ser poseído/a y gobernando/a por una fuerza externa. Se utilizó este término para hablar en siglos pasados de las personas diagnosticadas con locura, pues se tenía la creencia de que habían sido poseídas por supuestos espíritus malignos.
En nuestra historia actual, muchas veces se habla en las ciencias sociales de la conexión entre enajenación y neocolonialismo, cuando el pensamiento popular idealiza y copia formas e ideas de los grupos privilegiados o extranjeros. Tal vez no habría tanto problema y se quedaría en asuntos meramente superficiales o "de gustos", si no fuera porque en muchas ocasiones se actúa contra los propios intereses y necesidades del grupo de pertenencia, así las dinámicas de poder terminan aumentando la desigualdad para el mismo grupo al que una/o pertenece.
Otra forma de enajenación se da cuando las personas se fanatizan por ideologías, como el nacionalismo, y se dan adhesiones a políticas, filosofías, religiones, formas de pensar o estilos de vida que resultan finalmente en detrimento de la propia libertad o de las oportunidades de desarrollo para uno/a misma y los/as demás.
Así, una persona podría verse enajenada en sus ideas y acciones, y verse limitada en su libertad por un extremismo si se somete a puntos de vista que no cuestiona y pueden terminar causando daño.
No es cosa sencilla desmontar nuestro sistema de creencias. Requiere de muchísima humildad para replantearnos esos principios sobre los cuales construimos nuestra vida, puntos de vista y opiniones. No es fácil hacerlo ni siquiera cuando esas ideas o acciones nos lastiman o hieren a nuestros seres queridos u a otras personas.
Justo estamos en un momento crítico como humanidad, en el cual estamos afrontando el reto de resolver a través del diálogo social conflictos que justamente tienen que ver con el abuso del poder y la violencia. Parece que necesitamos nuevos pactos sociales entre quienes tenemos distintas visiones de la vida.
En el intento de reconocer si hemos experimentado un falso empoderamiento por enajenación, resulta muy recomendable aprender a analizar nuestro sistema de creencias y las relaciones de poder que existen en todas nuestras interacciones humanas. Para mí será un enorme placer ahondar en todos estos temas más adelante en tu compañía.